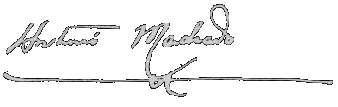Entre los carriles de las vías del tren, crecen flores suicidas.Ramón Gómez de la Serna
La banalidad en la literatura llegó con la modernidad literaria de principios del XX, a grosso modo, como producto artesano de manos de Mrs. Woolf. No importa el tema, miremos la forma. No el qué, sino el cómo. El vómito de vida sobre el papel. Obviamente, tal soporte de escritura no tenía nada que ver en esto, pues no contaban con ningún medio más.
La banalidad en la litertura de la posmodernidad ha llegado, tal vez, con el e-book... only if we can't see past the end of our nose. La herramienta, el utensilio, no es el cómo -igual que para no lo fue el papel para el grupo de Bloomsbury. Éste no puede ocupar el lugar de un Complemento Circunstancial de Modo - para eso están los movimientos literarios, las corrientes, las tendencias,... Como mucho, un desconocido Complemento Circunstancial de Instrumento que intenta ascender a la alta posición de Sujeto-Tema. En tal caso, si un autor hablase sobre el soporte que utuliza a la hora de esculpir su obra, podríamos hablar de literatura informática o metainformática, de la informática como tema literario,...No cabe ni siquiera incluirlo en una hipotética reformulación del debate forma vs. fondo, 3.0
La banalidad en (y no de) la literatura posmoderna no ha llegado, pues, con el libro digital como nueva experimentación del interrogativo cómo en el siglo XXI, sino con la experimentación elevada a la enésima potencia por parte de ciertos escritores ya en los años 60. Ejemplo: el grupo OuLiPo ("Ouvroir de littérature potentielle" --> "Taller de literatura potencial"): puesta en práctica de las teorías deconstruccionistas del amigo Dérrida. Volvemos al leguaje como puzzle o rompezcabezas, el arte combinatorio de la permutación y la variación empleada por los músicos rusos ya en las Vanguardias históricas; el vestido de gala con el que salen a escena las vedettes Teoría y Crítica de la segunda mitad del XX. Banalidad como tema tratado en manos de la experimentación y los juegos del lenguaje - ¿acaso el siglo XX es algo más que eso?: George Perec, Italo Calvino, Marcel Duchamp o Raymond Queneau, entre otros muchos.
La banalidad en la literatura es una cosa; la atrofia del órgano lector, otra muy diferente. La banalidad en la cultura es algo, además de mal entendido y considerado, diametralmente opuesto a la banalidad de las mentes que conforman esa cultura -tanto como paisaje/paisanaje-, aunque grandes voces se empeñen en diluirlo todo en una sombra llamada "sociedad del espectáculo". Amazon, Google Books, Yahoo!, Apple y demás marcas que nos hacen agonizar en la cultura del consumismo exacerbado, nadan en el medio digital de ese mercado. Si bien es verdad que éste condiciona la cración literaria actual -de ahí el neoboom con los Best Sellers-, estas empresas-que-construyen-ebooks-que-se-creen-algo ,no tienen, ni de lejos, el gran privilegio de ser temas o leitmotivs en ninguna obra literaria hasta ahora.
Necesitamos más perspectiva - más tiempo y espacio, más apertura de mente y de normas canónicas - para afrontar y adaptar lo mejor de nuestra cultura literaria a esta nueva etapa del arte: saber aceptar como tal los mash up, la narrativa tecnológica, la narrativa híbrida, los hipertextos, etc. Al fin y al cabo, el gran especialista en pastiches y collages fue James Joyce en 1922... Y miren la que lió presentando al nuevo Ulises envuelto en una manta cosida con los retales que quedaban de Tradición...
Felíz día de las librerías y los libreros.
- RNE. La Libélula 29/11/2013